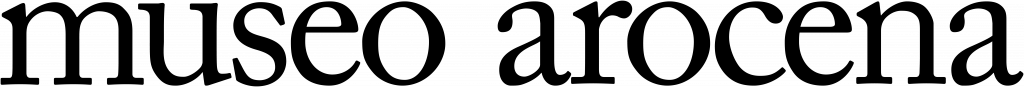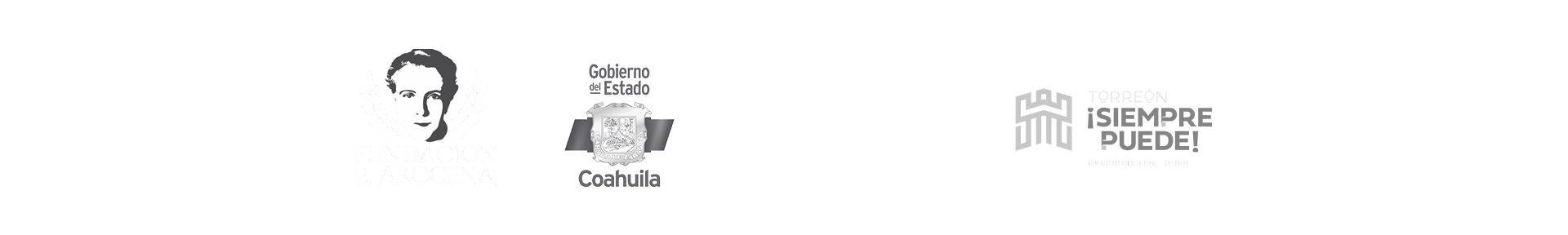¿QUIERES CONOCER MÁS SOBRE ESTA EXPOSICIÓN DE MANERA DIDÁCTICA? DESCARGA LA HOJA DE TRABAJO AQUÍ
El Museo Arocena se suma a la conmemoración por los cuatro siglos del nacimiento del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682), destacando una pieza de su autoría, la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Pero, ¿quién es realmente el creador de una imagen? ¿El clérigo que reflexiona sobre un misterio divino? ¿El tratadista que define verbalmente un modelo a seguir? ¿El pintor que plasma sus pigmentos en el lienzo? ¿O el fiel que demanda una representación que se ajuste a un gusto particular?
La obra de Murillo es el centro del complejo proceso que demanda la creación de una pintura que visibiliza lo invisible de un misterio mariano: ¿fue la Virgen, así como Jesús, concebida sin pecado original? Y, de ser así, ¿cómo debería ser representado este concepto de manera plástica? Estas reflexiones, que hoy pudieran parecer demasiado intrincadas, desataron un escándalo en la religiosa ciudad en donde prosperaría Bartolomé Esteban Murillo, la Sevilla del siglo XVII.

Virgen de la Inmaculada Concepción
España, siglo XVII
Óleo sobre tela
Fundación E. Arocena / Museo Arocena
El clérigo: un enfrentamiento en Sevilla
Durante 1614, se cantó por las calles de Sevilla:
Aunque se empeñe Molina,
y los frailes del Regina,
con su Padre Provincial,
la Virgen fue concebida
sin pecado original
Los versos ridiculizaban a Molina, el prior del convento dominico Regina Angelorum que durante un sermón mostró con claridad que llevaba la opinión menos piadosa acerca de la Concepción de la Reyna de los Ángeles, es decir, que María no había sido liberada del pecado original.
Sus palabras dividieron la ciudad: pronto, la orden jesuita convocó a una fuerte contraofensiva para defender la tesis contraria a la de los dominicos, y multitudes se unieron en la exaltación de la causa inmaculista. La invocación Ave María Purísima y su réplica sin pecado concebida se convirtió en una manera de identificar la postura del interlocutor en torno a la doctrina.
Una debacle erudita pasó a convertirse en discusión popular, y pronto emergió la necesidad de crear una imagen que congregara los afectos de un pueblo hacia la Inmaculada. Pero, ¿cómo representar un concepto de tal abstracción?
El tratadista: un modelo por Francisco Pacheco
En el caso de la Inmaculada Concepción, el nexo que unió abstracción doctrinal con la solidez de los pigmentos fue el tratadista sevillano Francisco Pacheco. Él llevó a las palabras una manera de representar el misterio mariano en su libro póstumo Arte de la pintura (1649):
“Hase de pintar, pues, en este aseadísimo misterio, esta Señora en la flor de su edad, de doce a trece años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro; en fin, cuanto fuere posible al humano pincel […]Hase de pintar con túnica blanca y manto azul […] vestida de sol, un sol ovado de ocre y blanco, que cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo; coronada de estrellas; doce estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente. […] Una corona imperial adorne su cabeza que no cubra las estrellas; debajo de los pies, la luna que, aunque es un globo sólido, tomo licencia para hecerlo claro, transparente sobre los países; por lo alto, más clara y visible, la media luna con las puntas abajo”
Su modelo se embebió de tradiciones de representación basadas en dos libros bíblicos: la mujer descrita por San Juan en el Apocalipsis (apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas), y también la Tota Pulchra, cuya iconografía proviene mayoritariamente de los versos del Cantar de los Cantares. En ella, aparecen ya algunos elementos como el sol, la luna, el lirio y la rosa.
Tras el revuelo sevillano, Pacheco asentó definitivamente las características de la Inmaculada, pero quedó en los artistas la polisémica misión de llevar sus palabras al lienzo.

Santa Justa
España, siglo XVII
Óleo sobre tela
Fundación E. Arocena
El pintor: la fórmula de Murillo
La fórmula iconográfica descrita por Pacheco fue interpretada de diferentes formas por los grandes artistas españoles de su tiempo: Zurbarán, Velázquez y el mismo Pacheco realizaron versiones del popular tema. Sin embargo, fue Murillo quien desde 1650 simplificó la imagen a sus atributos esenciales, y la dotó de una poderosa sencillez que resonó con especial fuerza en la comunidad española.
El artista sintetizó tradiciones de representación de la Tota Pulchra, la Asunción, la virgen apocalíptica y la descrita por Pacheco en una atmósfera etérea de nubes y rompimientos de gloria, apenas sugiriendo a la mujer vestida de sol. Murillo desapareció las representaciones más gráficas de la letanía lauretana, y convirtió las doce estrellas en un halo de luz que envuelve la cabeza de María. La luna, invertida por el autor, sostiene sólidamente a la figura en actitud de ascensión. La niñez propuesta por Pacheco es convertida por el artista en una juventud maternal que, aunada a la simplificación de todos los elementos, hizo que fieles en ambos lados del Atlántico aceptaran esta imagen con particular devoción.
Los fieles: transmisión del modelo
La producción de Murillo fue una de las más vastas en la España del Siglo de Oro: a su taller se encomendó la producción de decenas de versiones del tema, a la par que la devoción se extendía por todos los reinos hispánicos. Algunas piezas originales, otras de los seguidores del artista y también grabados derivados de su obra hallaron su camino hacia la Nueva España, en donde la dulzura del sevillano rompió con los esquemas pictóricos más tradicionales. Sus efectos lumínicos, modelos iconográficos, aplicación de color y vaporosidad mantuvieron un diálogo cercano con pintores locales como Cristóbal de Villalpando, Juan Rodríguez Juárez, José de Ibarra y Miguel Cabrera.
Los fieles favorecieron con su devoción la propuesta de Murillo y pronto la sintética imagen se convirtió en una de las más tradicionales representaciones de la Inmaculada Concepción. Ésta, junto con las variaciones en los gustos locales, el texto de Pacheco y la influencia de artistas europeos y novohispanos provocaron un bullicio de imágenes que enriquecieron el fervor inmaculista con particular fuerza durante el siglo XVIII y XIX, hasta su reconocimiento como dogma de la Iglesia en 1854.

Santa Justa
España, siglo XVII
Óleo sobre tela
Fundación E. Arocena